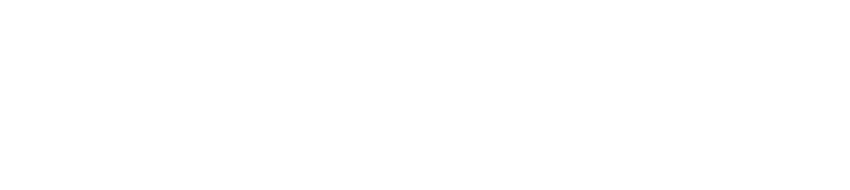
ECOFEMINISMOS
12.08.2022
Inteligencia ecológica y Greenwashing: cambiar la mente para salvar el planeta
Dra. Ana Gabriela Castañeda Miranda
Ser considerada una empresa ecológica trae consigo numerosas ventajas; entre ellas, está la forma en que mejora la imagen de la marca ante clientes, prospectos, entidades gubernamentales y la comunidad en general. El greenwashing es una práctica o estrategia de mercadotecnia que emplean algunas compañías, que consiste en mostrar a la audiencia que son respetuosos con el medio ambiente a la hora de presentar sus productos o servicios.
Esta estrategia, al fin y al cabo, es un engaño, pues en el fondo ni los procesos son respetuosos con el entorno, ni los productos o servicios que ofrecen a su público. Tan solo es una forma de vender al público una «falsa» responsabilidad social empresarial, que no llega a verse nunca ni en las políticas ni en la cultura de la compañía. Hay estudios que afirman que 95,5 % solo engañan al consumidor en su responsabilidad con el medio ambiente y que únicamente 4,5 % de los productos que nos venden como «ecológicos» responde realmente a las características que los definen como tal en sus etiquetas o publicidad.
Actualmente, en México, no existe regulación país sobre las características con las que debe contar un producto para nombrarse «ecológicos». La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) carece de facultades y capacidades materiales para verificar que, en efecto, se cumpla con los requisitos de biodegradabilidad. Al no haber una legislación, es difícil para el usuario diferenciar entre los materiales que dicen ser biodegradables y compostables, y los que realmente lo son; así como entre una empresa ecológicamente responsable y una empresa que tan solo realiza greenwashing, por lo que es importante que nos demos tiempo para investigar cuál es el proceso que hay detrás de un producto que consumimos y realizar elecciones de compra con inteligencia ecológica.
Desarrollar la inteligencia para abordar de la mejor forma los retos que nos plantean los problemas ambientales es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad. De nuestra capacidad para lograrlo dependerá, en gran medida, el destino del planeta y, cómo no, también el futuro del ser humano.
La palabra inteligencia se ha definido de muchas maneras, viene del latín interllegere, compuesto de inter ‘entre’ y legere ‘escoger, leer’, sentando en sus bases la idea de una habilidad para escoger la mejor opción posible. El concepto tradicional de inteligencia ha evolucionado. En la actualidad es mucho más rico y abarca muchos más frentes. Así, por ejemplo, hoy en día a nadie le sorprende oír términos como inteligencia emocional y social. Pero una de las más recientes variantes de este concepto, la inteligencia ecológica, podría ser la clave para reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente.
«La inteligencia ecológica es la capacidad de vivir tratando de dañar lo menos posible a la naturaleza. Consiste en comprender qué consecuencias tienen sobre el medio ambiente las decisiones que tomamos en nuestro día a día e intentar, en la medida de lo posible, elegir las más beneficiosas para la salud del planeta. La paradoja reside en que cuanto más coherentes somos con su bienestar, más invertimos en el nuestro».
Desde un punto de vista darwiniano, Goleman sostiene que el desarrollo de inteligencia ecológica seguiría las pautas de la selección natural: «En un ambiente en crisis, el mejor adaptado es aquel que logra vivir causando el menor desequilibrio posible». En este sentido, afirma que desarrollar esta inteligencia sería una consecuencia lógica y natural para el ser humano.
Claro está que esto no es lo que se percibe hoy, los poderes políticos y económicos siguen explotando «recursos» en desmedro del bienestar ambiental. De cierta manera, nos encontraríamos aún en un periodo de transición y, por tanto, el desarrollo de nuestra inteligencia ecológica aún no se completa.
¿Cómo podemos desarrollarnos para acelerar este importantísimo cambio? Pensando en el alcance de nuestras acciones al interactuar con este mundo. Poniendo un ejemplo a nivel de mercado, cada vez que realizamos una compra se gatilla una extensa cadena de acciones que se proyectan tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Según las cuales nos podemos preguntar: ¿cómo y de dónde se obtuvo la materia prima?, ¿quiénes la obtuvieron?, ¿cuáles fueron las condiciones en las que trabajaron estas personas y animales?, ¿cómo afectó su entorno?, ¿cómo llegó a nosotros?, ¿cuánto tiempo estará este objeto en mi poder?, ¿cuáles son las piezas que lo componen?, ¿qué sucederá con cada una de estas piezas una vez que las deje de usar? Puede resultar agobiante, sin embargo, también podemos reflexionar acerca de todos los problemas que globalmente nos aquejan -desde la sobreexplotación de la Tierra y las personas hasta la existencia abrumadora de residuos- debido a que no nos hacemos estas preguntas.
Más allá del mercado y desde una mirada epistemológica, Morris Berman propone en su libro El reencantamiento del mundo, que antes de la revolución científica -que fue la que llevó a la revolución industrial- existía una identificación psicológica con el entorno; un sentimiento de pertenencia y reciprocidad a la que llama «conciencia participativa», donde el destino del mundo y el nuestro eran uno solo. Y pese a que nuestra vida nunca ha dejado de depender de la salud del planeta, aquella manera que teníamos de entender el mundo cambió abruptamente, dando paso a lo que Berman llama «el desencantamiento».
Esto ha tenido como consecuencia que hayamos permitido que el planeta entre en crisis, además de una pérdida de sentido a nivel personal. Por lo tanto, es beneficioso entender la inteligencia ecológica, no solo como las estrategias que utilizamos para operar en nuestra vida de manera más sustentable, sino como un cambio a nivel del sentir, desde donde realmente comprendamos que velar por el bienestar del planeta es velar por nuestro propio bienestar.
Todos nuestros actos tienen un impacto en el medio ambiente: negarlo es de ignorantes.










