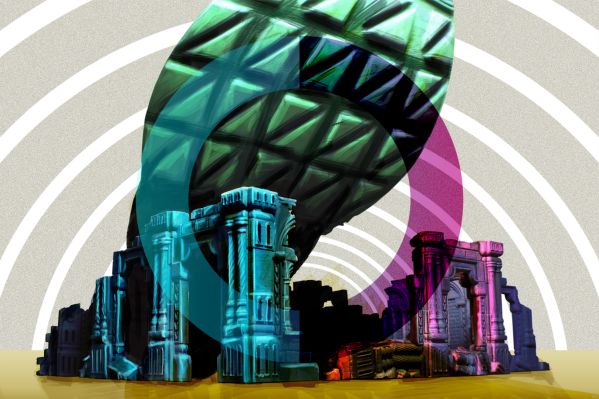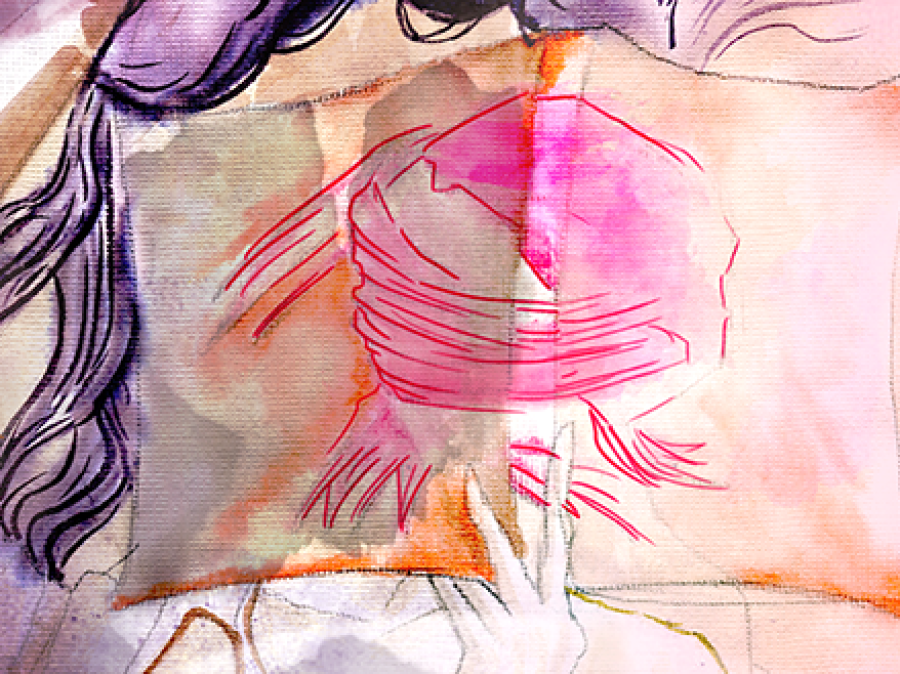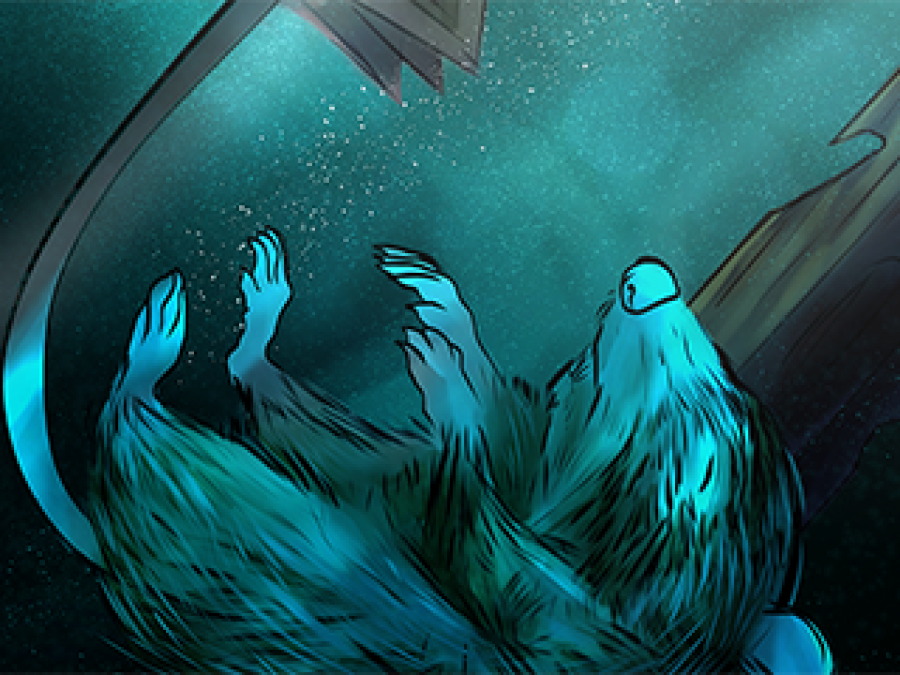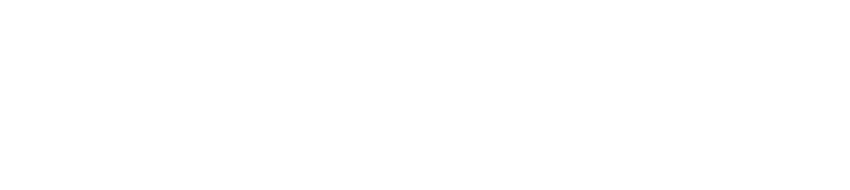
PENSAR EL ARTE
27.03.2019
Sobre iconoclasia, vandalismo y urbicidio
Dra. Laurence Le Bouhellec
Directora Académica
Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte
Universidad de las Américas Puebla
Muy pocas personas son las que piensan en el arte en términos de destrucción, un poco como si fuera un tema tabú en un mundo que ha pretendido, desde hace siglos, ser el anfitrión de la belleza, la preservación y la conservación del patrimonio. De ahí que, salvo en casos muy puntuales y porque se trata precisamente de la notoria pérdida de un determinado patrimonio reconocido mundialmente como tal, los medios de comunicación llegan a mencionar y hacer público lo sucedido.
Pensemos, por ejemplo, en el incendio de septiembre de 2018 que consumió la casi totalidad del acervo del Museo Nacional de Brasil -un poco más de veinte millones de artículos reducidos a cenizas- o en el video que hizo circular, en agosto de 2015, el autoproclamado Estado Islámico (ISIS), en el cual hacía gala de la destrucción del Templo de Baalshamin, uno de los mejores conservados de la antigua ciudad de Palmira en Siria. En los dos casos, y desde la trinchera de lo políticamente correcto, se imponen la consternación y cierta rabia ante lo irremediable de lo sucedido, como si hechos de este tipo no pudieran quedar inscritos en la historia de una humanidad digna de este nombre.
Sin embargo, bien parece que más allá de lo que se puede presentar como hechos aislados debido, por un lado, a una serie de causas desafortunadas -hasta donde sabemos- en el caso del incendio del Museo Nacional de Brasil o, por el otro, a una actitud solitaria y francamente desafiante hacia valores occidentales, el ser humano no fue en vano relacionado por el pensamiento griego antiguo con un esencial polemos.
Si bien los historiadores no han logrado generar acuerdo sobre las circunstancias o el momento exacto que vieron nacer o registrarse las primeras contiendas entre seres humanos, en La Iliada no solamente quedan registradas diferentes maneras de pelear entre los antiguos griegos, sino también y de manera paralela a la evolución de los enfrentamientos consignados y descritos con un gran lujo de detalles, cómo la guerra empezó a ser considerada una techne -un saber-hacer- y cómo la pale -la pelea tradicional- se fue convirtiendo en polemos, el combate. Posteriormente, al convertirse las ciudades-estado griegas en repúblicas, las tareas militares se fueron rediseñando y el término polemos se fue desplazando, cobrando el sentido de guerra en el entendimiento de campaña militar reciamente organizada, nutriendo en otra etapa histórica la formación de términos como polémica o polemista, por ejemplo, literalmente un combatiente de la pelea verbal.
Pero al mapear el campo de aplicación del término, lo que resulta pertinente es que más allá de estos nexos muy específicos con la práctica militar, polemos se fue asociando también a una característica esencial del arraigo existencial del ser humano, tal como lo consigna uno de los fragmentos de Heráclito. Y así como physis se da en el proceso del venir y posicionarse al mundo de cualquier ente -lo que permite que se pueda confundir de cierta manera con naturaleza, al ser esta última entendida como «la fuerza que brota»-, polemos acompaña a physis como la tensión originaria que permite que el mundo, tal como lo solemos entender, se pueda posicionar como mundo.
Así que, desde este punto de vista, polemos no se puede desprender del ser, al fungir como parte constitutiva del mismo, como una especie de arraigo dinámico absolutamente necesario. Dicho en otros términos, existe algo necesariamente inestable en el ser del ser humano; inestabilidad que lo puede empujar puntual y voluntariamente al reposicionamiento del ser mismo de las cosas; reposicionamiento que se ha ido asociando a la destrucción, llamada iconoclasia, en el caso específico de las obras de arte.
Y en esta reflexión lo que nos interesa precisamente dejar claro es que, contrariamente a lo que se suele pensar y admitir sin mayores pruebas ni justificaciones, la destrucción del arte no es el privilegio de comunidades humanas supuestamente subdesarrolladas o en vía de desarrollo, tampoco puede quedar asociado a un supuesto estado de ignorancia o retraso intelectual de la persona que, en algún momento decidió manifestar su polemos en contra de una determinada pintura o escultura. Cabe subrayar que la problemática de la destrucción del arte ha sido casi siempre ignorada por los historiadores del arte.
Muy al contrario, tanto sociólogos como criminólogos o psiquiatras, por ejemplo, le han prestado bastante atención, por lo que puede llegar a revelarnos la naturaleza del emplazamiento existencial del ser humano en particular o, de manera mucho más general, la complejidad de las dinámicas socio-histórico-religioso-culturales de las mismas comunidades humanas. Así que, en los sucesos en los que algunos sólo perciben una rotunda falta de sentido y completa carencia de interés para la reflexión e investigación, otros aprehenden uno de los matices más específicos del quehacer humano en este mundo, posicionándose y reposicionándose continuamente, sea para borrar rasgos de un determinado pasado o lanzarse de cara a las hipotéticas promesas de un futuro en ciernes.
Al respecto, los trabajos de remodelación -o destrucción, según se argumenta- de ciertos barrios e inmuebles de la ciudad de París, Francia, llevados a cabo por el barón Georges-Eugène Haussmann en la segunda mitad del siglo XIX, con la finalidad de corregir y enderezar la antigua traza urbana -abriendo rectas perspectivas- pueden considerarse paradigmáticos y no solamente porque sugieren dos lecturas rotundamente opuestas de los hechos, sino también porque dejan abierta la brecha entre los motivos y métodos de la iconoclasia llevada a cabo por la élite política y económica, y las acciones de iconoclastas política y económicamente dominados: si miembros de la clase social alta pueden justificar y fundamentar sus actos amparándose en la sutileza de la iconoclasia estética -destruir para modernizar o embellecer-, los que no pertenecen a esta poderosa minoría quedan simple y sencillamente relegados al vandalismo; un término que empezó a cobrar fortuna al quedar asociado a ciertos hechos que marcaron la Revolución Francesa, estigmatizando siempre a quienes los llevan a cabo: los vándalos, es decir, personas consideradas carentes de gusto y sobre todo ignorantes, definitivamente, los nuevos bárbaros del siglo XVIII.
Así que no debe sorprender la recurrente comparación que se estableció en su momento entre la caída de monumentos en países del exbloque comunista europeo y selectos episodios de la Revolución Francesa, aunque cabe subrayar que, en este último caso, la mayor parte de los argumentos exhibidos para justificar el hecho de retirar o destruir los monumentos se estructuró en torno a su supuesta falta de calidad artística. Pero cualquier observador digno de este nombre se habrá dado cuenta que la discusión más que enfocarse en la calidad misma del arte promovido por los países del exbloque comunista -y no se puede negar que promovieron una determinada concepción del arte-, estaba más bien encarrilada a polemizar sobre la función de estos monumentos, puntualmente asociados a la exaltación de figuras políticas de ideales ya fracasados y negados. Un poco como si el único tipo de arte reconocido como tal no pudiese ser más que el codificado y promovido por Europa occidental, exclusiva detentora de lo estéticamente o políticamente correcto. Basta recordar lo sucedido con la monumental escultura de Lenin, obra de Nicolai Tomski en la antigua Berlín Este, por ejemplo.
Pero más allá de la destrucción muy puntual de algunas obras específicas de arte, un polemos ejercitado a nivel micro -para decirlo de cierta manera-, no podemos dejar de reflexionar sobre el polemos ejercitado a nivel macro: el urbicidio. Sobre este punto quisiera empezar con una anécdota: A Dietrich von Choltitz le debemos que la ciudad de París no fuera destruida durante la Segunda Guerra Mundial, simplemente porque el gobernador militar de Alemania en la capital francesa se negó a cumplir las órdenes de Hitler y, consecuentemente, no se destruyeron ni el Arco de Triunfo ni la catedral de Notre Dame. Pero en la ciudad de Varsovia, Polonia, de los 957 monumentos registrados antes de la guerra, 782 fueron destruidos y 141 quedaron seriamente dañados, así que la ciudad quedó prácticamente borrada del mapa; como en este siglo XXI, la ciudad de Grozni en Chechenia o la ciudad de Alepo en Siria.
Lo que nos deja muy en claro la historia, y quizá el hecho más revelador fue lo sucedido durante la tristemente famosa Noche de los Cristales Rotos -noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 en Alemania, cuando se inició la destrucción de sinagogas, comercios y viviendas judíos- es que el urbicidio acompaña necesariamente al genocidio. Y lo que pretende realmente quien decide arrasar total o parcialmente con una ciudad, es negar el derecho a la existencia de una determinada comunidad o polo cultural, borrarlos de la historia y asumir entonces que nunca han existido, porque nunca han ocupado ese espacio específico.
Queda claro, entonces, que un pueblo puede ser desestabilizado y desarraigado no solamente por medio de un genocidio sabiamente orquestado, sino también y de una manera igualmente brutal, por medio de la aniquilación y supresión de su lengua, de su cultura o de su arquitectura tradicional, por ejemplo; porque si bien el arte, en el sentido moderno de la palabra, suele designar a un grupo de selectos objetos relacionado con la posibilidad del placer estético, desde sus primeras manifestaciones ha servido y sigue sirviendo de arraigo existencial privilegiado a un ser humano angustiado por la toma de consciencia de su finitud. Por lo tanto, cualquier paso que se viene dando hacia la iconoclasia, sea a pequeña o gran escala, debería aprehenderse y pensarse con la pertinencia requerida, tomando en cuenta que siempre termina apuntando hacia algo peligroso para la sobrevivencia de un determinado grupo de seres humanos.