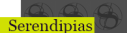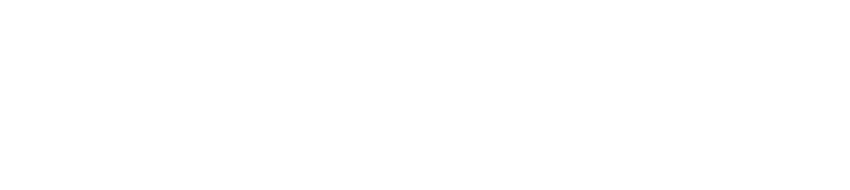
24.12.2021
El color que cayó del cielo: el terror de la última extinción masiva
Dr. Adolfo Pacheco Castro
«Y, por la noche, todo Arkham se había enterado de que una gran roca había caído del cielo y se había incrustado en la Tierra, junto al pozo de la casa de Nahum Gardner, la casa que se había alzado en el lugar que ahora ocupaba el páramo condenado… la hermosa casa blanca de Nahum Gardner en medio de sus fértiles jardines y huertas». Éste era el principal argumento del cuento de terror que Lovecraft escribió a principios de 1900 para incitar las mentes de sus lectores y llevarlas a escondites terroríficos totalmente nuevos. En este relato, la desgracia de los páramos de Arkahm cae desde el cielo, un emisario del abismo exterior a base de materia y energía incomprensible, capaz de trasminarse en todo ser vivo y mostrarse como un color inefable.
En sus cuentos, Lovecraft auguraba que algún día la humanidad concentraría toda la ciencia en un gran foco de luz, el cual nos ayudaría a develar la verdad sobre nuestro origen. Ante este conocimiento, entenderíamos lo vulnerable de nuestra existencia y miraríamos claramente el rostro del terror que acecha pacientemente en tiempos que, para nosotros, son eternos. Entonces la humanidad regresaría desesperada por voluntad propia a una nueva y profunda edad oscura, tan sólo para sobrevivir languideciente en las sombras.
Incontables generaciones en nuestro linaje fueron moradores de la noche, mamíferos cuyos ojos preferían la benevolencia de la oscuridad y de una voluntad dubitativa ante los rayos del Sol. En nuestro árbol de la vida, muy temprano en la historia, fueron cortadas de tajo las ramas de los habitantes diurnos y prevalecieron los descendientes de aquellos que corrían presurosos para ocultarse en las tinieblas.
En los ecosistemas complejos y diversos del Mesozoico, sólo algunos pocos vertebrados adaptados a dormir bajo suelo lograron escabullirse entre las angostas rendijas de raíces y rocas para sobrevivir. Los demás: reptiles, arcosaurios (cocodrilos, dinosaurios, pterosaurios) y mamíferos diurnos, sufrieron ante una de las noches más larga y profundamente oscura, en donde los que no murieron raquíticos en sus madrigueras, deambularon a ciegas sobre los parajes condenados del Cretácico, entre fríos alaridos y muerte.
Hoy sabemos que, hace 66 millones años, tanto los mamíferos como los arcosaurios (cocodrilos y aves) atravesaron por un cuello de botella, en donde su número se vio considerablemente reducido hasta casi extinguirse y del cual sólo sobrevivieron aquellas especies con adaptaciones a la vida nocturna. Todos los demás desaparecieron en un instante geológico, incontables historias que se desarrollaban bajo la luz, de las que aún quedan cicatrices en nuestro potencial genético.
Con cuánta facilidad la Tierra reverdece y se llena nuevamente de campos florecientes, no importa lo masivo del sacrificio, siempre habrá espacio para acomodar los cuerpos en el subsuelo, para transformarlos en ecosistemas cómplices. Cuán difícil es poder seguir el rastro del asesino, aunque sea el responsable de casi exterminar un planeta entero; pero algo influye en que no sea de este mundo, de colores totalmente irreconocibles. Un deambulante del espacio profundo, que cayó sobre la Tierra y cuyas huellas gigantes y calientes se han enfriado y enterrado con el tiempo.
Los Álvarez, padre e hijo, encontraron sin quererlo las huellas de este emisario trágico que cayó del cielo. Walter Álvarez (hijo), luego de concluir sus estudios de doctorado en Geología en Minnesota, EE.UU., se sintió atraído por el mosaico multicolor de las rocas italianas. Recorrió toda la península itálica con martillo en mano, golpeando cuanta roca pudo, desde las rocas piroclásticas del Etna en Sicilia hasta aquellas de granito en Cerdeña. Atravesó las cordilleras de dolomita y rocas metamórficas en los Alpes y se maravilló con las montañas de mármol blanco cerca de Pisa, en donde Miguel Ángel encontrara el más digno de los materiales. Mientras más recorría estos paisajes, más le intrigaba cómo la antigua Roma y sus habitantes se habían establecido con tanta magnificencia sobre las regiones volcánicas activas; cómo esa voluntad humana había permanecido estoica ante formidables fuerzas terrestres.
Él se apasionaba interpretando los procesos geológicos que habían formado las rocas, al respecto decía: «Lo que hace que las rocas sean tan maravillosas es el hecho de que apenas cambian en absoluto y, como resultado, conservan la forma en que se originaron, ya sea hace un millón de años o mil millones de años. No se sabría nada de lo acontecido más allá de la memoria humana o la escritura, si no fuera por tener grabados en las rocas. Éstas son libros de historia y las canteras son sus bibliotecas”.
Sin duda alguna, el don de Álvarez de poder mirar a las rocas y comprenderlas se había fortalecido con sus amplios estudios en geología, paleomagnetismo y bioestratigrafía de foraminíferos (protistas unicelulares muy comunes en los mares). Pero era su curiosidad aquella antorcha que lo guiaba en los senderos de lo desconocido, lo incitaba a adentrarse en las cavernas más oscuras en donde no temía sentarse a cavar cada vez más profundo. Entre más profundo cava uno, afloran recuerdos cada vez más extraños de nuestro antiguo mundo. Y así lo hizo, Álvarez hijo comenzó a cavar debajo de la antigua Roma hasta que llegó a reconstruir la historia geológica de sus últimos 100 millones de años.
A través de las rocas, observó minuciosamente los cambios estratigráficos ulteriores a la civilización occidental y sus volcanes, los cuales apenas significaban algo en el continuo histórico de la región. En cambio, se centró en los sedimentos marinos de la cadena occidental de los Apeninos Umbros (Appennino Umbro-Marchigiano), especialmente en la caliza Scaglia Rossa (escama roja en su traducción del italiano). Ésta es una roca formada en mares pelágicos de entre 90 a 55 millones de años, lentamente, lámina a lámina. Y lo más importante, estos libros pétreos guardaban con mucho detalle uno de los capítulos más dramáticos de nuestra historia: el límite Cretácico-Paleógeno, la última gran extinción.
Todos conocían la importancia de esta última gran extinción, ya que marcaba el fin del reinado de los dinosaurios no avianos, los reptiles voladores y los reptiles marinos, además de entre 60 % y 75 % de la vida terrestre y marina (aún no existe consenso de este porcentaje), pero nadie sabía con certeza lo que había ocurrido. Por lo que Álvarez hijo buscó entre todas las cadenas montañosas de los Apeninos el mejor de los afloramientos rocosos para su estudio y escogió la sección estratigráfica de Bottaccione Gorge, en la localidad de Gubbio. Aquí, leyó y releyó cuidadosamente 400 metros de las finas capas de esta caliza rojiza y reconstruyó, centímetro a centímetro, la historia de estos antiguos mares, en donde habían proliferado antiguos habitantes del Cretácico temprano (Aptiano-Albiano) hasta el Eoceno.
En su análisis escrupuloso, Álvarez hijo determinó que la composición lítica de la caliza era coherente, incluso, en enormes intervalos de tiempo donde podían registrarse inversiones magnéticas, pero no cambios abruptos en los ecosistemas marinos. Además, esta roca se componía de entre 90 % a 95 % de calcita biogénica; una matriz micrítica hecha de fragmentos de cocolitofóridos, en los que estaban suspendidos los restos inertes de foraminíferos. En otras palabras, la caliza de Scaglia Rossa había sido una pasta de finos trocitos de algas calcáreas y zooplancton, los cuales, luego de habitar en la superficie, murieron y sus cuerpos llovieron lentamente hasta el fondo oceánico.
La obsesión científica de Álvarez lo llevó a calcular la velocidad de lluvia de estos diminutos cuerpos y propuso que debían de transcurrir 1000 años para que se acumulara un centímetro de roca. Aparentemente, esta lluvia delicada y constante ocurrió casi ininterrumpidamente por decenas de millones de años, excepto entre el límite del Cretácico y el Paleógeno, cuando de manera casi imperceptible se depositaba una arcilla de dos centímetros de espesor. Aquí, el depósito de esos diminutos restos fósiles cesaba y su composición era la de un sedimento terrígeno de color oscuro. Sólo en estos dos centímetros se reseteaba la ocurrencia de los foraminíferos, que eran radicalmente distintos en el Cretácico, con una dominancia de Globotruncana, mientras que en el Paleógeno aparecía en el registro Globigerina eugubina, un fósil índice de la era de los mamíferos. En otras palabras, en tan sólo dos centímetros de arcilla estaba contenida la extinción del Cretácico.
¿Quién si no Walter Álvarez podría poner atención en una traza tan diminuta y oscura, diluida entre cientos de metros de caliza, cual si fuera el más grande de los misterios? ¿Cuántos observadores intrascendentes no observaron antes que él, el mismo mosaico de roca sin percatarse que ésta era la runa más temible de todas? El único vestigio directo del apocalipsis.
Pero, ¿cuánto tiempo estaba representado en esos dos centímetros de sedimentos oscuros que interrumpían la constante pasividad de los mares y que dividían la era de los dinosaurios de la era de los mamíferos? ¿Cuál era la duración de la última extinción masiva? Para resolver a estas preguntas, Walter Álvarez acudió a su padre, el afamado Luis Walter Álvarez; físico nuclear que ganó el Premio Nobel en Física en 1968 por sus trabajos en resonancias de partículas elementales (hadrones y fuerza nuclear fuerte) y cuya genialidad era legendaria, pues era capaz de construir cualquier máquina y de detectar lo indetectable.
Álvarez padre había trabajado en proyectos de toda índole, por ejemplo, había diseñado experimentos para estudiar cómo ocurría la captura de electrones en los átomos (neutrón y neutrino); asimismo tres tipos de radares antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y construido el primer acelerador de partículas para protones Tadem Van de Graaf Accelerator. Aunque éste era un currículo impresionante, su trabajo más importante se centraba en la detección de partículas subatómicas mediante millones de fotografías en cámaras de burbujas de hidrógeno líquido; también desarrollaba experimentos para detectar y medir una lluvia invisible, originada lejos de las nubes, en el centro de las estrellas y las galaxias, una brisa cósmica de protones, muones, fotones y neutrones.
Estos trabajos en rayos cósmicos lo habían acercado con procesos más efímeros de nuestro mundo material. Por ejemplo, participó en un proyecto para detectar cámaras ocultas en las pirámides de Egipto, gracias a que esta radiación cósmica es capaz de atravesar cualquier material, identificando zonas con mayor o menor densidad. Sin duda, Álvarez padre era todo un rastreador, con la capacidad de seguir cualquier rastro, sin importar si este era del tamaño de un átomo, que luego de cursar incalculables distancias de espacio-tiempo terminaba en alguno de sus detectores.
Ante el llamado de su hijo, quien buscaba cuánto tiempo estaba contenido en su arcilla de dos centímetros, Álvarez padre acudió con una idea en mente. Él sabía que la radiación cósmica interactuaba de formas diferentes entre la atmósfera y la materia terrestre, y que era posible calcular cuánto tiempo una superficie se encontraba expuesta a la intemperie. Esto debido a que algunas de estas partículas extraterrestres, luego de llover sobre la superficie, terminaban por depositarse en cantidades ínfimas dentro de los mares, generalmente en el orden de partes por billón (ppb). Utilizando entonces una técnica denominada Análisis de Activación por Neutrones en el Laboratorio de Berkeley Lawrence, padre e hijo escogieron medir elementos extraterrestres traza, en particular el iridio.
Las hipótesis de los Álvarez se basaban en la concentración de elementos traza -principalmente iridio-, de tal forma, que si este elemento se encontraba en concentraciones altas cercanas a 0,1 indicaría que la arcilla debió de depositarse a lo largo de miles de años, en mares solitarios que habían detenido su producción orgánica. Por el contrario, si las concentraciones eran cercanas a 0,02 ppb, esto se traduciría en que la arcilla se habría depositado de manera súbita en tan solo un puñado de años y correspondería a material terrígeno arrastrado por los ríos del continente.
Sin embargo, cuando los Álvarez echaron a andar sus sofisticados instrumentos, éstos mostraban lecturas sumamente extrañas, por decir poco; ya que aparentemente la arcilla contenía una concentración altísima de iridio, cercana a 9 ppb, algo nunca detectado en muestras de la Tierra. El análisis se repitió varias veces y la fluctuación resultó igualmente anormal.
Este elemento es sumamente extraño en la superficie de nuestro planeta, pero muy común en meteoritos y cometas. Su descubridor Smithson Tennant, en 1803, lo llamó así en honor a la diosa Iris, que en griego significa arcoíris, ya que observaba que el mineral formaba sales que ante la luz destellaban con colores difíciles de descifrar.
Cuántos de nosotros no disfrutamos del momento en el que el protagonista de un cuento lofcraftiano encuentra una pista que lo acerca con la terrible verdad, ese instante en el que sus ojos curiosos contemplan la desgracia que se esconde tras unas huellas deformes que no son de este mundo. Y entonces, poseído por una insaciable necesidad de revelar la verdad, inicia la aventura más importante de su vida, buscando incansablemente en lo más profundo de la oscuridad, la evidencia que muestre a todos que no se está loco.
De la misma forma, los Álvarez se percataron de que la presencia de iridio en sus muestras era la evidencia de un Armagedón extraterrestre y calcularon que el tamaño del bólido que impactó con la Tierra debió rondar los 10 km de diámetro. Esta enorme mole del tamaño del Everest se formó al mismo tiempo que la Tierra y estuvo dando vueltas alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, hasta que se topó con el reinado de los dinosaurios. Entonces, abrazó un sector desconocido de nuestro planeta con el calor de 100 millones de toneladas de TNT dejando tras de sí un cráter de 200 km de diámetro.
El problema fue que nadie había visto tal monumental huella y pasaría algún tiempo para que se supiera la ubicación del impacto. Sin embargo, las predicciones de los Álvarez fueron muy acertadas; a través de esas diminutas cicatrices atómicas, habían desenmascarado a uno de los más primigenios males en la historia de la vida.
Entonces, todos fueron tras esas huellas. Incontables trabajos precedieron al de los Álvarez, prácticamente en todo el mundo se inició una fiebre del iridio y en todas las secciones estratigráficas, terrestres y marinas, se encontró la misma anomalía de este elemento extraterrestre entre el límite Cretácico-Paleógeno. Aparentemente, el día del juicio final se había extendido por todo el orbe y lo que en un momento fue júbilo por parte de la sociedad científica, poco a poco se fue transformado en uno de los miedos más profundos. Un temor que no se gestaba en las profundidades de la Tierra, sino que era un emisario inconmensurable de los cielos, con la capacidad de brillar como millones de soles y luego llevar oscuridad a toda la vida.
Quizás sólo un hombre en el Laboratorio de Berkeley Lawrence pudo entender con terror la iridiscencia de aquel color fastuoso y desconocido que cayó del cielo para extinguir la mayor parte de la vida en el Cretácico. Alguien que conocía la prolongada penumbra que trae consigo un destello fugaz. Él, quien fuera parte del proyecto Manhattan diseñando el detonador nuclear que terminaría con la gran guerra; y quien volara detrás del Enola Gay, luego de que este soltara la bomba atómica sobre Hiroshima para calcular la energía liberada: Luis Álvarez padre.
Hoy en día, a 40 años de este descubrimiento, apenas y comprendemos la magnitud de esta catástrofe de consecuencias inimaginables, incluso por los Álvarez. Pues aún sin tener una sola muestra de meteorito, sabemos que el cráter de 180 km de diámetro es evidencia de que este emisario cósmico impactó en Chicxulub, península de Yucatán, México. En una plataforma carbonatada, de aguas someras. Por lo que después de su impacto -similar a detonar una bomba atómica por kilómetro cuadrado en la Tierra-, se liberó un estimado de 50, 000 km3 de ejectas, ~325 miles de millones de toneladas métricas de azufre y ~ 425 miles de millones de toneladas de CO2 y otros volátiles. Esto produjo sismos, tsunamis, incendios, la formación de nubes tóxicas de ácido nítrico y sulfúrico que llovieron sobre la Tierra y los mares por una década, derivando en la acidificación de los océanos.
Así, el terror llegó con la noche, pues las partículas más finas y los aerosoles taparon la luz del Sol por años y se inició un invierno severo que duró décadas. Luego, el color iridiscente de estas partículas finas cayó lentamente hacia la superficie, sepultando para siempre la grandeza de los ecosistemas del Cretácico.