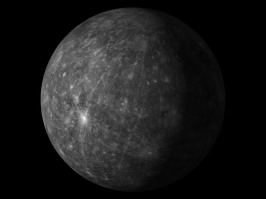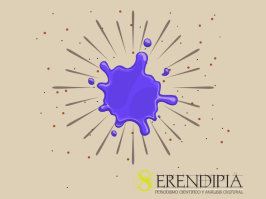BIOTHERIA
06.11.2025
Disruptores endócrinos y rumiantes: lo que no vemos de la granja a la mesa
Dra. Sheila Iraís Peña Corona
En colaboración con el M. en C. Juan Isaac Chávez Corona y el Dr. Juan Carlos Ramos-Martínez
En artículos previos ya hemos señalado que pequeñas dosis de ciertos compuestos químicos -como los disruptores endocrinos- presentes en suelos, agua, alimentos y productos cotidianos pueden alterar silenciosamente las hormonas y, con ello, la reproducción. En esta ocasión hablaremos de cómo estas moléculas afectan a los rumiantes y de cómo la ingesta de dichos compuestos por los animales puede afectarnos. También abordaremos cómo difieren los mecanismos entre compuestos sintéticos y naturales, y qué implicaciones tienen para la seguridad alimentaria y la salud pública. El presente artículo está basado en un documento que publicamos hace tiempo en: https://revistamvz.unicordoba.edu.co/article/view/2449/4230
Un disruptor endócrino es una sustancia exógena capaz de interferir con la señalización hormonal: algunos imitan o bloquean hormonas al unirse a receptores estrogénicos o androgénicos, alterando la síntesis y la secreción, el transporte, el metabolismo, la acción y la eliminación de las hormonas. El resultado puede ser una alteración del equilibrio homeostático y, en particular, del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, que regula la reproducción.
Hay dos grandes familias de estos compuestos. Por una parte, están los naturales como los fitoestrógenos (isoflavonas de soya, alfalfa, trébol) y, las micotoxinas y aflatoxinas, producidas por plantas u hongos, en concentraciones que pueden aumentar bajo estrés (sequía, infecciones); y por la otra, están los sintéticos como pesticidas, herbicidas, plastificantes (p. ej., ftalatos), bifenilos policlorados (PCB), bisfenol A (BPA), retardantes de flama polibromados, entre otros.
Los fitoestrógenos (como los que contiene la soya) tienen afinidad por los receptores estrogénicos y pueden modular suavemente las respuestas hormonales. En cambio, los compuestos sintéticos (como el bisfenol A o los PCB) actúan de forma más impredecible y persistente, sobre todo, cuando la exposición ocurre durante el embarazo o la lactancia.
Los rumiantes (vacas, ovejas y cabras) no sólo son esenciales para la alimentación humana, también son modelos biológicos para estudiar cómo los contaminantes afectan la reproducción, ya que comparten con nosotros rasgos fisiológicos clave, como la duración de la gestación. En ellos, los efectos de los disruptores pueden observarse en condiciones muy similares a las de los seres humanos.
La ciencia ha comprobado que los fetos y las crías recién nacidas son particularmente vulnerables a los disruptores endocrinos. Incluso, dosis mínimas pueden causar efectos duraderos en el sistema hormonal. Un aspecto crucial es que, si estas sustancias se acumulan en grasa, leche o carne, el peligro no termina con el animal, continúan en la cadena alimentaria alcanzando al consumidor final: nosotros.
En estudios con rumiantes, se ha observado que los machos nacidos de madres expuestas a compuestos utilizados como refrigerantes, lubricantes y aislantes en equipos eléctricos (Bifenilos policlorados), durante la gestación y la lactancia, pueden presentar testículos más pequeños y daños en el ADN espermático. En las hembras, la exposición materna puede alterar el desarrollo de los ovarios del feto y modificar la dinámica hormonal después del nacimiento, retrasando la pubertad o alterando la secreción de progesterona, una hormona esencial para la reproducción.
Durante el crecimiento, la dieta sigue siendo determinante. En machos jóvenes, el consumo moderado de soya o trébol (ricos en fitoestrógenos naturales) puede, incluso, mejorar la madurez sexual y la calidad espermática; pero cuando entran en juego plaguicidas o sustancias sintéticas como el dibromuro de etileno, los efectos cambian: se ha observado atrofia testicular, baja producción de espermatozoides y descenso de las hormonas sexuales, aunque en algunos casos estos daños pueden revertirse si cesa la exposición. En hembras jóvenes, la historia es similar: algunos forrajes con fitoestrógenos alteran el equilibrio hormonal del ciclo estral, reduciendo la tasa de concepción en vacas o retrasando la pubertad en ovejas. No siempre hay efectos negativos, pero las variaciones hormonales son evidentes.
En la adultez, el tipo y la cantidad de forraje siguen marcando la diferencia. En machos ovinos, las dietas con niveles moderados de alfalfa o soya pueden mejorar la movilidad y la morfología espermática, pero un consumo excesivo causa lo contrario: anomalías en los espermatozoides y una menor fertilidad. En hembras adultas, la situación se complica. Dietas prolongadas ricas en fitoestrógenos se han asociado con menor tasa de preñez, descenso de progesterona, disminución de hormonas como LH y estradiol, y aparición de quistes uterinos o cambios en el útero y los ovarios. Es decir, no todo lo «natural» es necesariamente inocuo.
Las similitudes biológicas entre rumiantes y humanos convierten estos hallazgos en una advertencia clara. Primero, porque nuestro sistema hormonal actúa de manera muy similar; segundo, porque los residuos de disruptores endocrinos se transmiten a través de alimentos como leche, grasa y carne, e incluso de productos derivados. Con el aumento del consumo mundial de proteínas animales, este asunto se convierte en una prioridad de salud pública y de seguridad alimentaria.
No se trata de generar alarma ni de demonizar alimentos, sino de promover prácticas agrícolas más seguras: usar fertilizantes controlados, evitar el uso excesivo de lodos de depuradora, rotar los forrajes y mantener proporciones equilibradas de soya y alfalfa en la dieta animal.
Algunas estrategias simples pueden marcar la diferencia: por ejemplo, diversificar y rotar los forrajes para evitar picos de fitoestrógenos; controlar el uso de lodos de depuradora, exigiendo análisis previos de contaminantes; monitorear la salud reproductiva del hato, registrando niveles hormonales y tasas de fertilidad; o implementar políticas públicas que vigilen los residuos de disruptores endocrinos en la producción animal.
El control de los disruptores endocrinos es un reto silencioso pero mensurable. No todos actúan igual, ni todas las etapas de la vida son igual de vulnerables, pero la ciencia es clara: la gestación, la lactancia y los periodos reproductivos son momentos críticos que merecen especial atención.
Entender estos procesos no sólo mejora la productividad y el bienestar animal, sino fortalece la seguridad alimentaria y protege nuestra salud colectiva. Detectar a tiempo lo invisible y actuar desde el campo hasta el plato es hoy una forma de inteligencia sanitaria.
Al final, lo que vemos en rumiantes es un espejo que alcanza a todos: pequeñas dosis, en momentos sensibles como la gestación o la lactancia, pueden alterar silenciosamente el rumbo de la reproducción. Ese cambio no se queda en el corral, puede viajar en la leche, la grasa y la carne hasta nuestra mesa. No todo lo «natural» es inofensivo ni todo lo sintético actúa igual; lo que marca la diferencia es la mezcla, cuánto dura en el ambiente y en qué etapa de la vida nos exponemos a ellos. Cuidar el origen de nuestros alimentos y los químicos utilizados en los cultivos destinados a la alimentación animal puede impactar positivamente en nuestra salud.