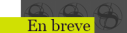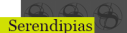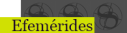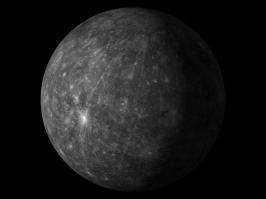5 de agosto de 2025
Macrófitos, corazón vegetal de los humedales
Ana Karen Krieg Álvarez
Suelos saturados o inundados, temporal o permanentemente, y ricos en biodiversidad son característica definitoria de los humedales. Un ecosistema cuyo equilibrio depende, en gran medida, de aquellas «plantas que se ven a simple vista», al cumplir con funciones de resguardo, sustrato, alimentación e indicador biológico de los cuerpos de agua: los macrófitos acuáticos.
Dedicada por más de una década al estudio y visualización del papel fundamental de los macrófitos acuáticos en los ecosistemas hídricos, la Dra. Tatiana Lobato de Magalhães, investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), asevera que «sin las plantas acuáticas estrictas -que dependen totalmente del agua para completar su ciclo de vida-, los humedales no podrían funcionar».
Desde 2019, la Dra. Lobato colabora con una red global de científicos, liderada por el macroecólogo retirado de la University of Glasgow, Kevin Murphy, en el desarrollo de una serie de investigaciones orientadas a la distribución global, rareza y endemismo de los macrófitos acuáticos.
La investigadora destaca, dentro de los artículos publicados por la red, uno de 2023 que habla sobre la dispersión global de las especies de macrófitos y otro de 2024, que analiza por qué ciertas plantas restringen su ubicación a zonas específicas del planeta.
«A menudo, se pensaba que las plantas acuáticas eran cosmopolitas, debido a que unas 40 especies invasoras se han diseminado por todo el mundo, pero la realidad es otra: más de 70 % de las especies son endémicas de, al menos, una ecozona».
Los hallazgos de la académica brasileño-mexicana han puesto en evidencia un fenómeno ecológico profundo: muchas de las plantas acuáticas no sólo son endémicas, sino extremadamente raras. Entender esta rareza, basada en su distribución geográfica limitada, es clave para diseñar políticas de conservación efectivas. «No toda especie endémica es rara y no toda especie rara es endémica».
La rareza está relacionada con el área de distribución; algunas especies sólo han sido registradas en espacios de pocos kilómetros cuadrados. Esta diferencia, aparentemente sutil, tiene un profundo impacto en la conservación y priorización ecológica.
La Dra. Lobato actualmente trabaja en la creación del Atlas global de las macrófitas acuáticas de agua dulce, una colección de cinco volúmenes publicada por Springer Nature. Con cerca de 3570 especies catalogadas, 92 familias botánicas y mapas detallados por cada especie, el Atlas es una referencia sin precedentes sobre estas plantas en todo el mundo.
«El Atlas no es sólo una recopilación taxonómica. Tiene un fuerte enfoque geográfico y ecológico. […] Se trata de entender dónde están estas plantas y qué nos dicen sobre los ecosistemas donde viven».
Hasta ahora, han sido publicados dos volúmenes y se encuentran en preparación los siguientes tres, incluyendo uno dedicado a las plantas acuáticas de la Antártida y las islas subantárticas, donde la preocupación por especies invasoras crece con el cambio climático.
La profesora adjunta de la University of North Dakota, está comprometida con la divulgación científica. A través del Fondo Editorial UAQ, ha coordinado una serie de libros en español pensados para gobiernos y comunidades. Uno de ellos, publicado en 2024, aborda el tema de las plantas acuáticas remediadoras, es decir, especies capaces de descontaminar cuerpos de agua.
«Queremos que esta información no se quede en los laboratorios o en las revistas científicas. Queremos que llegue a quienes toman decisiones y a quienes viven cerca de estos ecosistemas».
El trabajo de la Dra. Lobato de Magalhães cuestiona el sesgo histórico en la ciencia hacia organismos más visibles o cercanos al ser humano. «Las plantas acuáticas no sólo están poco estudiadas, sino que son difíciles de observar y colectar. Algunas miden de 1 mm a 2 mm, pero eso no las hace menos importantes».
La especialista explica que los macrófitos acuáticos son bioindicadores de la salud de los ecosistemas. Algunas especies son especialmente sensibles a la calidad del agua y sólo prosperan en condiciones óptimas. «Por ejemplo, los musgos acuáticos son muy buenos indicadores; […] su desaparición es una señal clara de que el ecosistema se está degradando».
Las modificaciones humanas, como la construcción en los bordes de antiguos humedales, la excavación o el cambio del fondo del cuerpo de agua, pueden alterar el banco de semillas; pese a ello, muchos humedales muestran una sorprendente resiliencia. «Hay especies que logran readaptarse y sobrevivir a condiciones muy adversas gracias a su plasticidad ecológica».
Algunas de estas plantas no resisten únicamente, sino que con su capacidad de fitorremediación -de descontaminar su entorno-, son clave en la creación de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales.
Uno de los casos más exitosos está en Mexicali, Baja California, donde un humedal de tratamiento procesa cerca de dos tercios de las aguas grises y negras de la ciudad. El sistema no sólo limpia el agua, sino que la reincorpora al ambiente o la destina para riego agrícola. En palabras de la Dra. Lobato, «cuando inició el proyecto, no había biodiversidad considerable en la zona, pero con el tiempo el ecosistema se regeneró. Es un ejemplo emblemático en el país».
En México, han sido registradas más de 800 especies de plantas acuáticas. Estudios recopilados por la Dra. Lobato informan que alrededor de 170 de estas especies tienen una función de remediación ambiental; muchas son capaces de absorber metales pesados como plomo, cromo o mercurio, o de eliminar residuos de herbicidas y contaminantes agrícolas.
«Seguramente hay más especies con capacidades similares que aún no han sido estudiadas», advierte. De hecho, muchas crecen espontáneamente en ambientes extremos, con suelos ácidos o contaminados. Algunas sobreviven en aguas con un pH de 2.5 - 3, lo que sugiere una extraordinaria capacidad de adaptación, que la ciencia apenas comienza a comprender.
La destrucción de los ecosistemas acuáticos, sin embargo, son el principal desafío para la conservación de los macrófitos acuáticos. «En el mundo, gran parte de los aeropuertos y ciudades se construyeron sobre antiguos humedales. Hasta los años 70, se los consideraba tierras sin valor, inútiles, que había que mejorar para volverlas productivas». Fue a partir de la década de 1970, con la firma de la Convención de Ramsar, cuando la comunidad internacional comenzó a reconocer su importancia ecológica.
«En Querétaro, por ejemplo, el río que cruza la ciudad hoy está entubado, pero antiguamente tenía zonas de inundación que funcionaban como humedales. Esos espacios ya no existen». Actualmente, numerosas personas comprenden que los humedales son valiosos, pero «se necesita una movilización que incluya a la sociedad, al gobierno y a la academia».
Los esfuerzos de conservación están repartidos entre biólogos, botánicos, hidrólogos y ecólogos, pero no existe una carrera que forme especialistas con una visión integral de los humedales como ecosistemas complejos, de ahí la necesidad urgente de que las universidades ofrezcan programas formativos específicos.
«No se trata sólo de conservación, se trata de restauración, tratamiento de aguas, recuperación de especies y diseño de políticas públicas basadas en ciencia».
En conclusión y a decir de la investigadora, «los humedales pueden parecer invisibles, pero son esenciales. Las plantas que los habitan, por más pequeñas que sean, serán la clave para enfrentar algunos de nuestros retos ambientales más urgentes».