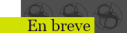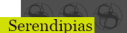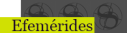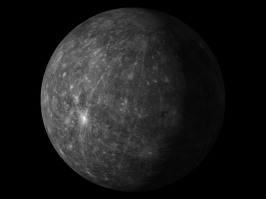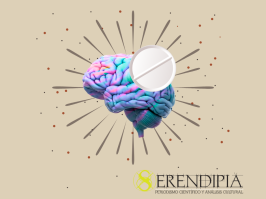ECOLOGÍA RIZOMÁTICA HOY
5 de septiembre de 2025
Concordia, la palabra «olvidada» que debemos recordar
Dr. Pedro Joaquín Gutiérrez-Yurrita
Recientemente, del 20 al 22 de agosto de 2025, estuve en las XI Cátedras del semidesierto en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta (Querétaro), las cuales fueron realizadas con el apoyo económico del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Sociedad Científica Mexicana de Ecología (SCME) y, claro, del mismo Jardín Botánico.
Me invitaron para participar en un panel sobre la Concordia aliada con la naturaleza. Tema que en principio me causó extrañeza, pero que, después de pensarlo un momento, hizo que mi tipo de inteligencia -conocida por los griegos como mitis- brotara como manantial joven para exaltar mi gusto por el panel, tanto por el tema como por las personas que figuraron en él.
Me recordó, como dije, mis primeros años en la docencia de las ciencias biológicas, muy en especial, por qué me gusta la enseñanza de la ecología del paisaje como camino para la sustentabilidad. Recordé, asimismo, mis años de estudiante en la Facultad de Ciencias (UNAM en Ciudad Universitaria), cuando los jueves por la tarde nos reuníamos con profesores de las carreras de física, matemáticas y biología para charlar sobre cualquier tema que nos pareciera interesante para la filosofía de la ciencia.
Discurrían en esas llamadas «mesas amorfas» temas variopintos, desde inteligencia artificial y su paulatina suplantación de la mente humana -imagínense, hablo de 1984-1989- hasta metafísica de la biología fractal, pasando por supuesto, por temas de dios o el ser y su relación con la caverna de Platón, por ejemplo.
En nuestro caso, recuerdo que el filósofo páter no era Sócrates, sino el Maestro Mumón, quien siempre atendía la pregunta de su discípulo favorito del momento; el 1234 657, por decir alguno que en ese momento le preguntara: Maestro, ¿la humanidad puede estar en concordia con la naturaleza en los albores de nuestro Siglo XXI d.C.? El maestro seguramente se pensaría un largo rato la respuesta antes de coger su sandalia, acercársela al oído para escuchar al universo y posteriormente arrojarla al etéreo de las redes sociales y al presente de los gobiernos.
Este largo preámbulo es para desarrollar un tema que va más allá de lo científico, social y natural; uno que traspasa dichas fronteras para alcanzar otro de los mundos que, de acuerdo con Eluard, hay en este orbe y para tener otra de las vidas que también están en mí, en ti, en nosotros.
La concordia puede verse al menos bajo dos perspectivas, las filosófica y la pragmática. El enfoque filosófico parte de su epistemología, la cual -como corresponde a toda palabra con raíces antiguas- tiene mucho que ver con su origen etimológico: del latín cum/con = con, junto, en unión; y cor/cordis = corazón. Literalmente significa unión de corazones, en otras palabras, coincidencia afectiva y de voluntades.
Su significado epistemológico quedaría anclado a su razón de ser: generar conocimiento para convivir humanos con el medio natural; para reencontrarnos con nuestro mundo primigenio, con la naturaleza, respetándola, no ultrajándola como solemos hacerlo ahora, aunque digamos que la amamos, que es la Madre Tierra, la Pacha Mama y que somos muy ambientalistas, aunque usemos mucha energía y, recursos minerales y bióticos para mantener nuestras redes sociales y transmitir que somos influencers ambientalistas.
Sin embargo, la base epistemológica de concordia puede tener una rama normativa basada en ética y filosofía política, que implique un ideal de convivencia armónica, sustentada en acuerdos racionales y reconocimiento mutuo entre nosotros (personas, sociedades y gobiernos), en especial, reconocimiento del mundo natural, donde la ética se transforme en comportamiento bioético y se fortalezca nuestro lazo de filiación con la naturaleza (biofilia).
Debemos aprender a estar en paz con nosotros mismos, primero, para posteriormente mantener ese estado continuo de ausencia de conflicto con otras comunidades por los recursos de la naturaleza. La paz, esa situación de aparente calma entre humanidad y naturaleza, que internamente tiene una actitud de resentimiento, tensión o disposición al conflicto -como sugiere Nietzsche- crea un ambiente de desconfianza por parte de nosotros hacia la naturaleza: de dejarla ser natural, dado que, en un mundo silvestre o asilvestrado, ya no tenemos cabida.
De esta manera se genera una tranquilidad hostil -como la describe Antaki-, ya que puede culminar abruptamente si la naturaleza reacciona con fuerza (deslaves por el monte talado y las intensas lluvias, crecida de los ríos arrasando comunidades…) y con ira, por parte de la humanidad, vilipendiando estos eventos violentos por su catastrofismo en nuestra sociedad y creando obras de infraestructura para intentar contenerla. La guerra contra la naturaleza sería nuestra lucha por la supervivencia, como dirían los darvinistas clásicos.
Pasando a la parte práctica de la concordia en específico, concordia con la naturaleza significa que la humanidad logre una coherencia respetuosa de pluralidad de usos de los recursos que extraemos de la naturaleza. Concordia con la naturaleza es la unión de voluntades, corazones, saberes y haceres de las personas individuales y las comunidades humanas para articular de manera armónica diversas perspectivas de aproximación a la utilización de los recursos naturales, a la creación de un derecho ecológico que no proteja intereses humanos -como lo hace el derecho ambiental actual-, sino que vele por intereses de los seres que no tienen voz (animales, plantas, la naturaleza en sí) y que ya están bajo la tutela legal del Estado -al menos así dice el papel de nuestra Constitución y el de la mayoría de los Estados Nación de este planeta-.
Esta articulación permitirá el diálogo para alcanzar consensos de cómo proteger la esencia de la naturaleza (estructura física y funcionamiento ecológico) en la pluralidad de opiniones de las comunidades y prioridades de los Estados, sin necesidad de uniformizarlos. Debemos reconocer que la naturaleza es el planeta, un planeta que ha existido antes que nosotros como especie biológica y que perdurará aún mucho después de que nos hayamos extinguido o evolucionado a otro tipo de animal.
Bien dice la antigua canción «Muda la vana esperanza, muda todo lo profundo, de modo que en este mundo todo presenta mudanza…Y así como todo muda, que yo mude [que nosotros mudemos como especie biológica] no es extraño…». En palabras más técnicas, la evolución no se detiene y el equilibrio que buscamos los humanos en la tierra… eso es lo que trata de hacer, pararla, que nada cambie para que podamos seguir disfrutando de lo que conocemos, con lo que conocemos, pero siendo cada día más seres humanos y con mayor desigualdad social e inequidad en opciones de mejorar de vida.
La concordia en su totalidad, digamos, bajo las dos perspectivas que he planteado, nos pueden llevar a algunas conclusiones preliminares en el contexto de nuestra dependencia con el mundo natural. Nuestro trato con la naturaleza debe ser normado, pero bajo un esquema de gobierno relacional, conocido actualmente como gobernanza.
En sistemas de gobernanza, en los que el poder se distribuye entre múltiples actores a diferentes jerarquías de escala y de poder (Estado, sociedad civil, sector privado, comunidades e individuos), la concordia normativa es clave porque sirve como principio orientador para gestionar la pluralidad de intereses; garantiza que las normas, las políticas -tanto de Estado como sectoriales-, sean verdaderas políticas públicas con participación activa de la sociedad informada y acuerdos construidos mediante el diálogo y reconocimiento mutuo, respetando los procesos sustantivos del ecosistema en donde se desarrollan para crear más que escenarios de usos, paisajes bioculturales legitimados por ambas partes (sociedad-autoridad) en un entorno natural de cambio permanente (evolución a nivel de especies, progresión y sucesión a nivel de sistema entero).
Las reglas que se establezcan bajo el gobierno relacional deben permitir articular reglas de conservación y preservación legítimas que no sólo emanen del Estado, sino de consensos intersubjetivos entre actores diversos. La concordia de los humanos con el medio natural debe reforzar la confianza social, indispensable en redes de cooperación y, desarrollo integral y holístico de paisajes.
Recordemos dos cosas, si la paz es la ausencia de conflictos, concordia busca los acuerdos para vivir en paz; y que un concepto por excelente que sea, si no se aplica, de nada sirve.