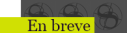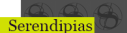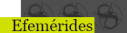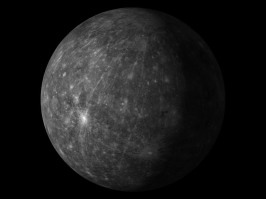ECOLOGÍA RIZOMÁTICA HOY
6 de agosto de 2025
Se tenía que decir... y se dijo
Dr. Pedro Joaquín Gutiérrez-Yurrita
Hemos escuchado hablar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido en su primera etapa como TLCAN y en su nueva era como T-MEC. Entró en operación en 1994, aunque su preparación llevó algunos años debido, entre otras causas, a la disparidad en la fiscalización ambiental entre los tres países que lo conforman -México, Estados Unidos y Canadá-.
Al ser el T-MEC un tratado eminentemente comercial, corría el temor de que favoreciera a industrias contaminantes que se trasladaran a México o que ya estaban operando en la frontera con EE. UU., por ser nuestro país, uno con bajos estándares ambientales y con una vigilancia de cumplimiento ambiental casi nula.
A la par de que había algunas objeciones de tipo comercial para que se firmara el Tratado, grupos de ambientalistas organizados (ONG); ciudadanos conscientes de que la degradación ecológica, la contaminación y el incremento de riesgo por desastres ambientales crecería en México; así como sindicatos diversos de trabajadores de la industria de la transformación canadienses y norteamericanos argumentaron que la competencia entre empresas del mismo sector sería desleal.
Lo anterior, si en un país se imponían normas ambientales y se vigilaba su cumplimiento, y en otro, no; y es que gran parte de la industria química, farmacéutica, automotriz y maquiladora se trasladaría al Estado más complaciente -sin tomar en cuenta salarios, prestaciones laborales y un largo etcétera sobre leyes del trabajo, que en esta segunda etapa del Tratado ya habían sido abordadas- propiciando presión, especialmente sobre EE. UU. y Canadá, para el establecimiento de mecanismos de protección ambiental vinculados al acuerdo comercial.
Ante la presión social, los tres gobiernos convinieron en recordar el Convenio de la diversidad biológica signado en Río-92 -nunca está de más recordar el nombre oficial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiental y el Desarrollo-, bajo el gran paradigma del desarrollo sustentable y el reconocimiento de que el tratado comercial debía ir acompañado de algún mecanismo de cooperación ambiental para evitar conflictos sociales, mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo duradero o sustentable. Por lo visto, jugaron bien sus cartas y lograron articular la economía con el desarrollo sobre pautas socialmente aceptables de cuidado ambiental.
La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) entró en vigor el 1 de enero de 1994, junto con el TLCAN, como salvaguarda ambiental del Tratado con la finalidad de evitar que el comercio perjudicara el entorno ambiental de América del Norte, entendido éste como una serie continua de paisajes interconectados y con alta permeabilidad ecológica que funciona de manera integrada… rizomática, se diría hoy en día.
De esta forma, se pretendía asegurar que los beneficios económicos se alcanzaran sin comprometer la «salud» ambiental de América del Norte ni los compromisos sociolaborales. Lógicamente el logotipo de este tratado fue una mariposa monarca.
La CCA funciona como un foro trinacional para el diálogo y la acción en temas ambientales compartidos, cuya fue fijada en Canadá. Promueve la cooperación entre los tres países en temas clave para que la región tenga un crecimiento integrador: protección ambiental, desarrollo sustentable, aplicación efectiva de las leyes ambientales y, participación efectiva y pública en la toma de decisiones ambientales, de tal forma, que a partir de este momento la política ambiental sea Política Pública.
Es importante mencionar que, aunque el TLCAN fue reemplazado por el T-MEC (desde el 1 de julio de 2020), muchas cosas cambiaron, algunas estructuras administrativas desaparecieron, pero la CCA no sólo se quedó intocable, sino que se actualizó y siguió operando bajo un nuevo acuerdo legal paralelo: Acuerdo de cooperación ambiental (ACAAN 2.0). Los países reafirmaron su compromiso con la protección ambiental, con el mantenimiento de la estructura administrativa (Consejo, Secretaría y Comité Consultivo Público Conjunto -CCPC) y operativa a través de proyectos estratégicos conjuntos.
Por su parte, se mantiene la novedad del 94, conocida como SEM (mecanismo de petición ciudadana). Cualquier persona física o moral puede realizar una denuncia básicamente por omisión de su Estado en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. La denuncia se revisa por el jurídico de la CCA; el cual puede, incluso, hacer una visita al sitio en donde se llevó a cabo la omisión y solicitar al Estado demandado que atienda el caso. En el supuesto de que no sea atendido como desean los denunciantes y a satisfacción de la CCA, se levanta un expediente de hechos.
El mecanismo de expedientes de hechos surgidos por las peticiones ciudadanas es todavía un instrumento único en el mundo. Desde 1994 a la fecha se han generado aproximadamente 100 peticiones con relativo poco éxito operativo, dado que algunas han calado en los gobiernos y decretado más leyes y reformas legales, como si el papel fuera a restaurar el daño salvaje a los ecosistemas selváticos de Quintana Roo, que se realizó a raíz de la construcción del tren Maya o salvar de la extinción a la vaquita marina.
El mayor éxito de la CCA no es en cuestión de operación, debido a que no tiene poder sancionador -carece de dientes, como se dice en el argot-, su función es investigar la petición y recomendar al gobierno que actúe para subsanar la omisión, pero no puede obligarlo a actuar para remediar el daño socioecológico, por ejemplo.
Sus logros son, entonces, en un ámbito administrativo y de opinión pública: genera «transparencia, participación y cooperación en cada gobierno» para que sea visible por los socios del Tratado y sus ciudadanos; puede «presionar» a los gobiernos para que respondan ante sus ciudadanos por denuncias que realizan.
Con sus proyectos estratégicos apoya, con técnicos y dinero, acciones de conservación de especies y ecosistemas compartidos; promueve proyectos comunitarios innovadores para fortalecer los paisajes bioculturales, como el de las monarcas en el centro de México y el de los búfalos en las praderas del norte de México, EE. UU. y sur de Canadá.
Las novedades de la CCA, desde el 1 de enero de 2020, son la inclusión de los derechos de acceso -acceso a la información, acceso a la toma de decisiones y acceso a la justicia- como refuerzo a los mecanismos de transparencia, cumplimiento efectivo de la ley ambiental y cooperación técnica.
Se incrementaron las formas de participación ciudadana a través de programas de subvenciones EJ4Climate y NAPECA (Environmental Justice and Climate Resilience Grant Program y North American Partnership for Environmental Community Action, respectivamente; iniciativas de ciencia ciudadana y participación «activa» en foros como el celebrado durante la CCA32 en Ciudad de México, este julio de 2025, para dialogar con autoridades y proponer soluciones colaborativas. Y de nueva cuenta, los logros son efímeros y escasos a cinco años de su inicio.
Si hay mucho dinero ejercido en los programas de desarrollo conjunto y en investigar las peticiones SEM, ¿qué es lo que falla? Falla lo más importante, VOLUNTAD POLTICA.