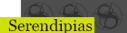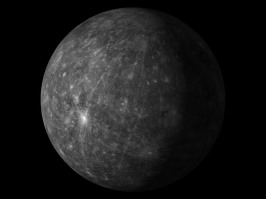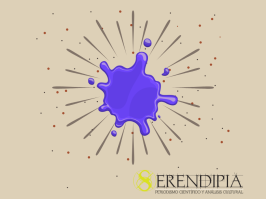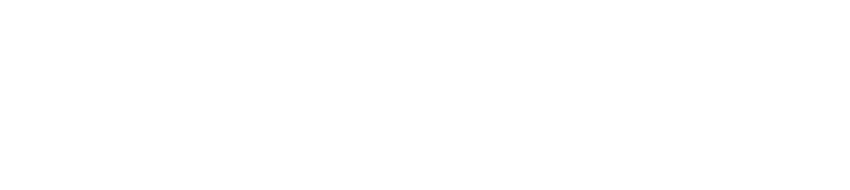
ECOFEMINISMOS
15.10.2025
Algoritmos verdes, ¿puede la IA dejar de ser un agente contaminante?
Dra. Ana Gabriela Castañeda Miranda
«La inteligencia artificial no genera humo, pero sí deja una huella en el aire que respiramos».
La inteligencia artificial (IA) es celebrada como el motor de la innovación del siglo XXI. Desde asistentes virtuales hasta diagnósticos médicos y traductores automáticos, su expansión parece ilimitada; pero detrás de cada modelo entrenado y cada cálculo realizado, se esconde un costo ambiental que rara vez llega a la discusión pública: el consumo energético desorbitado y las emisiones de CO₂ que produce.
Entrenar un modelo avanzado de lenguaje natural puede liberar más de 280 toneladas de CO₂, equivalente a cinco automóviles durante toda su vida útil o a 125 vuelos de ida y vuelta entre Nueva York y Pekín. El caso de GPT-3 es aún más ilustrativo: una sola sesión de entrenamiento generó emisiones comparables a recorrer 700 mil kilómetros en coche. Estos ejemplos muestran que la «inteligencia digital» no es etérea ni limpia: cada parámetro procesado implica electricidad, combustibles y contaminación.
Este impacto no es sólo consecuencia del avance científico, sino también del uso que la sociedad hace de la IA. Hoy proliferan chatbots para tareas triviales, filtros de imágenes, generación de contenidos y sistemas que repiten cálculos innecesarios millones de veces en segundo plano. La población adopta estas herramientas sin cuestionar su costo ambiental, como si fueran gratuitas.
Cada interacción digital exige servidores encendidos, refrigeración intensiva y enormes centros de datos que ya representan entre 5 % y 9 % del consumo eléctrico global, con proyecciones de alcanzar 20 % para 2030. Aquí surge la paradoja. Por un lado, la IA promete ayudarnos a enfrentar el cambio climático (green by AI): predecir incendios, optimizar la agricultura o reducir traslados innecesarios; y por el otro, su propio funcionamiento (green in AI) demanda tanta energía que amenaza con socavar esos mismos objetivos.
Greta Thunberg lo ha expresado con claridad: «Nuestro futuro está siendo vendido por ganancias temporales», mientras que Elon Musk, aunque advierte de los riesgos existenciales de la IA, pone más énfasis en su seguridad técnica que en su huella ambiental.
La clave está en avanzar hacia algoritmos verdes. Estos buscan optimizar los cálculos y reducir la redundancia, priorizando la eficiencia energética. En vez de triplicar parámetros para reducir mínimamente el margen de error, los algoritmos verdes ponen en el centro a la sostenibilidad.
Esta idea, que comienza a permear en las agendas de empresas y gobiernos, podría marcar la diferencia entre una IA aliada de la transición energética y otra convertida en un contaminante más. Las preguntas son inevitables: ¿merece la pena multiplicar el consumo energético de un modelo por una ganancia mínima de precisión?, ¿podemos aceptar que el progreso digital esté contribuyendo silenciosamente a la crisis climática?
La IA no tiene por qué ser enemiga del ambiente, pero su uso indiscriminado, sin regulaciones claras ni conciencia social, la está convirtiendo en un contaminante invisible. Sólo si exigimos responsabilidad, transparencia y eficiencia en su diseño y aplicación, los algoritmos del mañana podrán ser realmente verdes.