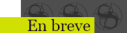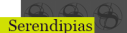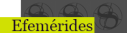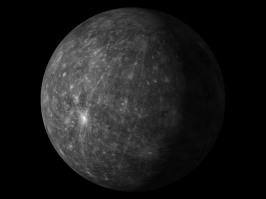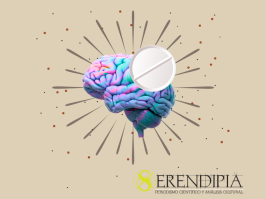E3: ENERGÍA, ECOLOGÍA, ECONOMÍA
27.08.2025
La nueva estrategia de Pemex: diagnóstico correcto, plan inconsecuente
Dr. Luca Ferrari
Al principio de agosto, se presentó el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex [1], elaborado bajo la supervisión del nuevo director, Dr. Víctor Rodríguez Padilla, quien asumió el cargo en septiembre del año pasado en medio de una situación especialmente compleja para la empresa. El informe de resultados al 30 de junio de 2025 ilustra con claridad la magnitud de los desafíos[2]: una deuda financiera cercana a los 100 000 millones de dólares y pasivos con proveedores por 430 540 millones de pesos (aproximadamente 22 900 millones de dólares). Además, casi una cuarta parte de la deuda financiera vence antes de que concluya 2026.
En el ámbito operativo, la producción de petróleo cayó 4.5 % y la de gas 5.8 %, en comparación con 2019. En refinación, la producción nacional de gasolina cubre apenas 58 % de la demanda interna, mientras que el sector continúa generando pérdidas (19 657 millones de pesos sólo en el primer semestre del año). La dimensión ambiental tampoco es menor: las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron 20.7 % en el último año y, el venteo y la quema de gas alcanzaron 7.9 % de la producción nacional en el primer trimestre de 2025.
¿Cómo se llegó a este escenario? La narrativa del gobierno de la cuarta transformación (4T) sostiene que el deterioro de Pemex -endeudamiento, caída en la producción y creciente dependencia de las importaciones- es consecuencia de los gobiernos neoliberales, que habrían desmantelado a la empresa, forzándola a endeudarse como paso previo a su privatización; todo ello en medio de múltiples esquemas de corrupción.
Es innegable que el mayor volumen de endeudamiento se acumuló durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando además se destaparon escándalos de corrupción a gran escala -como los casos Odebrecht y Agronitrogenados, asociados al exdirector Emilio Lozoya-; sin embargo, esta explicación resulta parcial, pues omite causas estructurales más profundas. En consecuencia, un mero cambio de dirección política, sin reformas radicales de fondo, difícilmente será suficiente para revertir la crisis de la empresa.
En realidad, los factores geológico-técnicos y económicos son los que determinan en gran medida la situación actual. En 2004, la producción nacional de petróleo alcanzó su máximo histórico con 3.4 millones de barriles diarios (Mbd); no obstante, hacia finales de ese mismo año comenzó el declive del campo supergigante de Cantarell, cuyo desplome arrastró a la baja toda la producción nacional[3].
A partir de entonces, los costos se dispararon: la caída de los grandes campos sólo podía compensarse con la incorporación de un número creciente de yacimientos más pequeños, ubicados a mayor profundidad y que requerían más pozos, aunque con rendimientos menores. El contraste es revelador: en 2004, 200 pozos de Cantarell producían cerca de 2 Mbd; hoy, se necesitan más de 4000 pozos para obtener apenas 1.6 Mbd.
Como consecuencia, en poco más de una década, el costo de extracción del crudo se cuadruplicó. Hasta 2014, el presupuesto de Pemex continuó aumentando -incluso, por encima de los niveles ejercidos durante el sexenio de López Obrador-, pero la producción siguió cayendo debido a que la extracción del petróleo se volvía cada vez más cara. A ello se sumó el hecho de que los costos operativos y la carga de nómina, en particular los asociados a la llamada «burocracia dorada», no disminuyeron. Si a esto se añade que un alto porcentaje de las ganancias de Pemex se transferían a Hacienda vía impuestos, derechos y aprovechamientos (IDA), el resultado fue que en cuanto el gobierno disminuyó el presupuesto de Pemex, su endeudamiento se disparó.
La narrativa que acompañó a la reforma energética de 2013, aprobada por PRI, PAN y PRD, sostenía que se podía reducir el presupuesto de Pemex porque las empresas privadas asumirían un papel central en la inversión del sector. Sin entrar en el debate político sobre la apertura al capital privado, lo cierto es que la caída de los precios internacionales del crudo a finales de 2014 desincentivó el interés por los bloques licitados en las distintas «rondas». Como resultado, las inversiones fueron limitadas y no tuvieron un impacto significativo.
Al mismo tiempo, el gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo sin cambios la elevada carga fiscal sobre Pemex: entre 2014 y 2018, los impuestos, derechos y aprovechamientos representaron entre 50 % y 55 % de sus ingresos totales[4], lo que deterioró aún más sus finanzas.
Con la llegada al poder de la 4T, se intentó corregir este desequilibrio mediante la reducción de impuestos y cuantiosas transferencias directas de Hacienda a la empresa; no obstante, a pesar de este apoyo económico en nombre del «rescate de la soberanía», la deuda de Pemex apenas se redujo 12.7 % desde 2020.
La razón de fondo es que el gobierno no reconoció que el declive productivo respondía a factores esencialmente físico-geológicos: rendimientos decrecientes y costos crecientes, fenómenos comunes en todos los países que ya han superado su pico de producción[5]. El desconocimiento de esta dinámica hizo que López Obrador prometiera en su campaña una producción de 2.6 Mbd, meta que a medida que pasaba el sexenio se redujo paulatinamente hasta 2.0 Mbd, pero que tampoco se cumplió. Lo anterior a pesar de duplicar el presupuesto de Pemex Exploración y Producción entre 2019 y 2023[6].
En materia de producción de gasolinas, es cierto que los gobiernos anteriores dejaron de invertir en refinación durante décadas. Sin embargo, también es un hecho que, para Pemex, éste ha sido un sector deficitario desde finales de los años 90. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la producción de gasolina de las seis refinerías nacionales cayó hasta cubrir solo 25 % del consumo interno, pero este retroceso no puede explicarse únicamente por la falta de interés en el sector, sino también por razones técnicas.
Con el tiempo, la producción nacional pasó de crudos ligeros e intermedios -provenientes de campos terrestres- a crudos más pesados, que predominan en los campos gigantes costa afuera. El problema es que las refinerías mexicanas fueron diseñadas para procesar un crudo intermedio de 32º API[7]. Al aumentar la proporción de crudo pesado, se incrementó la producción de residuos como el combustóleo, cuyo mercado se ha venido reduciendo por razones económicas y ambientales.
Frente a esta situación y al descenso de la producción nacional de petróleo, el gobierno decidió reducir el proceso de refinación para mantener las exportaciones de crudo, priorizando así los ingresos fiscales del Estado. Como consecuencia, creció la dependencia de las importaciones de gasolinas4. El ambicioso proyecto de la refinería Olmeca (Dos Bocas) buscaba revertir esta dependencia; no obstante, su ejecución ha estado marcada por retrasos y sobrecostos: concebida para concluirse en tres años con un presupuesto de 8000 millones de dólares, después de seis años apenas opera a la mitad de su capacidad y acumula un gasto cercano a 21 000 millones de dólares (un sobrecosto de 262 %). Además, se planeó sin tomar en cuenta el declive estructural de la producción petrolera nacional y global.
Aunque las refinerías tienen una vida útil de hasta 50 años, en tan solo una década, México podría no contar con suficiente petróleo para alimentar plenamente su sistema de refinación[3]. A ello se suma que las refinerías son el tercer mayor emisor global de gases de efecto invernadero (GEI)[8], por lo que el incremento sustancial de la refinación nacional contradice los esfuerzos declarados de descarbonización.
La situación descrita hasta aquí constituye la base para analizar el Plan decenal de Pemex recientemente presentado. El documento inicia con un diagnóstico correcto, pero no se atreve a dar el paso consecuente. A diferencia del sexenio anterior, reconoce de manera explícita las razones geológicas detrás del declive en la producción y el consecuente incremento de costos; sin embargo, pese a este reconocimiento, se insiste en el objetivo de elevar la producción y sostenerla en 1.8 Mbd, partiendo de un nivel actual de apenas 1.63 Mbd.
Para alcanzar esta meta, el plan propone la exploración y explotación de yacimientos en «áreas fronteras» (aguas profundas) y de «geología compleja», un eufemismo que en realidad alude a los recursos no convencionales, cuya extracción requiere fracking. Estos dos tipos de yacimientos son, en los hechos, la última frontera del petróleo: reservas difíciles y costosas de explotar, que han sido postergadas precisamente por su alto costo económico y ambiental. Su sola mención constituye una admisión implícita de que los yacimientos convencionales atraviesan un declive acelerado. De hecho, el conjunto de campos en producción desde antes de 2019 presenta un declive promedio cercano a 100 000 barriles diarios por año (6.5 %), volumen que debe reponerse antes aspirar a aumentar la producción.
Tanto las aguas profundas como los recursos no convencionales representan altos costos económicos y riesgos ambientales. Sólo en el plano económico, estimamos que explotar tan solo 1 % de los recursos prospectivos de petróleo y gas no convencional demandaría un presupuesto equivalente al total asignado a Pemex para 2025.
El Plan de Pemex contempla también una mayor participación del sector privado en la explotación de estos recursos. No se trata de una apertura al estilo de la reforma energética de 2013, sino de un esquema basado en distintos tipos de contratos -de servicio, de exploración o mixtos-, que funcionan como mecanismos financieros en los que Pemex mantiene el control de las asignaciones, reduce su nivel de inversión y asegura la mayoría de las ganancias.
Este modelo constituye, en los hechos, un reconocimiento de la frágil situación financiera de la empresa, que carece de los recursos suficientes para desarrollar por sí sola estos yacimientos de alto costo. Por otro lado, resulta irónico que entre las empresas más involucradas en estos contratos figure Carso Energy, propiedad de quien en su momento López Obrador señaló como uno de los jefes de la llamada «mafia en el poder».
A la luz de lo descrito hasta ahora, resulta crucial preguntarse: ¿para qué queremos la costosa energía proveniente de los últimos recursos fósiles, cuyos costos no son sólo económicos, sino también ambientales y políticos? En este aspecto, se puede afirmar que la 4T no cuestiona el modelo neoliberal, sólo quiere hacerlo bajo la rectoría del Estado, partiendo de la premisa de que ello traerá beneficios a la mayoría de la población.
El objetivo es garantizar energía para sostener y ampliar un sistema económico orientado a la exportación, expresado en los llamados «polos del bienestar» del Plan México, corredores industriales y polos de turismo masivo, todos ellos diseñados para atraer inversión extranjera en el contexto del nearshoring, derivado de la competencia entre EE.UU. y China.
La realidad es menos prometedora. Estas empresas se instalarían en México fundamentalmente por ventajas de costos -particularmente, tras la política arancelaria impulsada por la administración Trump-, lo que implicaría mano de obra barata y costos ambientales menores que los vigentes en algunos estados de la Unión Americana. El supuesto «beneficio» serían empleos, en muchos casos no sindicalizados, obtenidos a costa de mayor contaminación, uso intensivo de agua en regiones ya afectadas por estrés hídrico y, la afectación de territorios indígenas y rurales, sin que necesariamente haya beneficios tangibles para las comunidades locales.
Asimismo, se ha argumentado que los yacimientos no convencionales de gas podrían contribuir a reducir la dependencia de las importaciones provenientes de EE.UU.[9]; no obstante, si este gas se destina principalmente a alimentar industrias exportadoras y a sostener polos de turismo internacional, los beneficios serán, en última instancia, nuevamente para el país vecino.
La decisión es, en última instancia, política. El propio director de Pemex lo reconoció en una conferencia al señalar que «los recursos están allí y la decisión corresponde al pueblo de México». El verdadero debate no debería centrarse en la disponibilidad de recursos, sino en el proyecto de nación que queremos impulsar en el actual contexto de complejidad económica y geopolítica.
Este debate trasciende el simple crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), un indicador que mide transacciones económicas sin atender a su calidad, equidad o sostenibilidad ambiental[10]. Hay que pensar en un proyecto que coloque en el centro el bienestar genuino y equitativo de la población, garantizando que éste se logre dentro de los límites planetarios y con una visión de sostenibilidad a mediano y largo plazo, en beneficio también de las generaciones futuras.
[2] https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx Los números que se reportan aquí procede de la presentación de los resultados al segundo trimestre de 2025 y el anexo 2T25.
[3] Ferrari, L., Flores Hernández J.R., Hernández Martínez, D. (2024). A 20 años del pico del petróleo en México: análisis del sector hidrocarburos e implicaciones para el futuro energético nacional: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 41(1), 66-86.
[4] Flores Hernández J.R. y Ferrari L., 2025. Las políticas en materia de hidrocarburos desde el neoliberalismo a la Cuarta Transformación en México y sus consecuencias ambientales. En: Azamar Alonso A., Rodríguez Wallenius C. (coordinadores) – Miradas críticas sobre las políticas ambientales en la Cuarta Transformación. Universidad Autónoma Metropolitana.
[5] Höök, M., Hirsch, R., & Aleklett, K. (2009). Giant oil field decline rates and their influence on world oil production. Energy Policy, 37(6), 2262-2272.
[6] Ferrari L., Flores J.R., 2024. Observatorio Ciudadano de la Energía https://energia.org.mx/geologia-mata-economia-las-metas-incumplidas-y-el-inicio-de-un-nuevo-declive-de-la-produccion-petrolera-mexicana/
[7] El petróleo se clasifica en grados API (American Petroleum Institute), una escala que mide la densidad del crudo en comparación con la del agua. A menor grados API mayor densidad es decir petróleos más pesados.
[8] Ma, S., Lei, T., Meng, J., Liang, X., & Guan, D. (2023). Global oil refining's contribution to greenhouse gas emissions from 2000 to 2021. The Innovation, 4(1).
[9]Ferrari L., 2025. La gasificación de la matriz energética mexicana: una política transexenal de pérdida de soberanía. Serendipia.
[10] Ferrari L., 2025. La falacia de la teoría económica dominante. Serendipia.