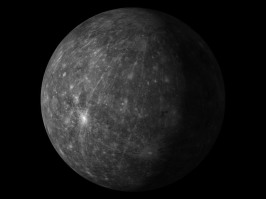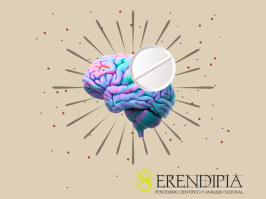BIOTHERIA
25.09.2025
El amor entre parejas no es sólo un sentimiento
Dra. Sheila Iraís Peña Corona
En colaboración con el M. en C. Juan Isaac Chávez Corona y el Dr. Gerardo Leyva Gómez
¿El amor propio es el mismo amor que sentimos hacia nuestros padres o hacia nuestra pareja? No, desde diferentes perspectivas, el amor se ha clasificado de diversas formas. Por ejemplo, para Erich Fromm, en su libro El arte de amar, hay cinco tipos de amor: el amor fraternal, que implica cuidado y respeto hacia los demás seres humanos; el amor materno, que da una madre a su hijo; el amor erótico -también conocido como amor romántico por otros autores-, que es el deseo de unión completa con otra persona; el amor propio, que se relaciona con la autoestima; y el amor a Dios, que se relaciona con la dimensión espiritual. En esta ocasión hablaremos del amor romántico, el cual ¿es solo un sentimiento?
La primera vez que escuché que el amor involucraba no sólo sentir mariposas en el estómago, palpitaciones aceleradas del corazón o la sensación de alegría inmensa fue hace tres años, en una conferencia del Dr. Eduardo Calixto González, neurobiólogo reconocido por su labor en investigación y divulgación de las neurociencias. Su forma de explicar cómo el amor tiene un sustrato fisiológico real en nuestro cerebro y cuerpo transformó mi forma de entenderlo. Por cierto, recomiendo ampliamente su trabajo, que combina biología, mente y cultura.
A partir la filosofía griega, el amor romántico es una combinación de Eros y Philia. Eros implica el deseo pasional y físico, y Philia implica amistad, complicidad y afecto profundo. Unidas estas dos ideas, surge un amor que combina intensidad erótica y vínculo emocional.
Dicho lo anterior, ¿qué es el amor? La respuesta que más podría repetirse es: «el amor es un sentimiento”, pero el amor romántico va mucho más allá de eso. En el ámbito de las neurociencias, ha sido demostrado que cuando alguien está enamorado, se activan sistemas cerebrales distintos a los que generan emociones pasajeras como la ira, tristeza, alegría o miedo. Hay varios estudios en los que ha sido observado que cuando una persona se encuentra con alguien a quien ama, se activan regiones cerebrales que son parte del sistema de recompensa; en este sentido, el amor se relaciona con procesos de motivación, apego y unión a largo plazo, más que con emociones momentáneas.
El amor puede entenderse y describirse desde múltiples enfoques. Como seres vivos, nuestro organismo depende de una compleja interacción de factores internos y externos para mantener su adecuado funcionamiento. Entonces, el amor también puede entenderse como el resultado de diversos procesos bioquímicos que han favorecido tanto la supervivencia como la transmisión de la herencia genética a lo largo de la evolución, asegurando así la perpetuación de la especie.
Sin embargo, más allá de los instintos reproductivos que compartimos como cualidad inherente a nuestra naturaleza, surge una pregunta fundamental: ¿qué motiva nuestra elección de pareja más allá del simple impulso reproductivo? La respuesta parece involucrar algo que trasciende la mera atracción sexual, integrando dimensiones biológicas, emocionales, sociales y culturales, que hacen del amor romántico una experiencia humana.
En un contexto neuroendocrino, se confirma también que el amor no es sólo un sentimiento. Cuando estamos enamorados, liberamos oxitocina y vasopresina, que favorecen el apego y la confianza a largo plazo; dopamina, que refuerza el deseo de cercanía y cuidado; y serotonina, que contribuye a la sensación de bienestar. Al principio del enamoramiento, no obstante, ocurre una diminución de serotonina, la cual es responsable de la generación de pensamientos obsesivos. Esos latidos acelerados del corazón y las mariposas en el estómago. que sentimos cuando vemos a nuestro ser amado. provienen de la liberación de la adrenalina/noradrenalina como una reacción fisiológica inmediata. Por lo tanto, el amor también está conformado como una serie de reacciones neuroendocrinas.
Por otro lado, el amor forma parte de nuestra cultura. Por ejemplo, ¿es posible sostener una relación amorosa con más de una persona? Cada uno tiene su respetable opinión. La idea de dejarlo por escrito es que esta pregunta ejemplifica que el amor no sólo se explica desde la biología, sino también como un fenómeno cultural.
Nosotros aprendemos a demostrar nuestro amor a partir del aprendizaje. La sociedad ha creado instituciones como el matrimonio y la familia, así como algunas expresiones que organizan y moldean la manera en que cada persona individualmente experimenta el amor. Entonces, como mencionábamos anteriormente, el amor también es una práctica social aprendida y transmitida.
Regresando con Fromm, él señala que el inicio del enamoramiento es una experiencia intensa pero transitoria y que el amor verdadero se construye a través de la práctica y la voluntad de ambos. ¿Podemos, entonces, distinguir cuándo se trata verdaderamente de amor y cuándo sólo de una emoción pasajera? Es posible reconocer a aquella persona que logra convencernos y con la cual decidimos -de manera acertada o no- iniciar la construcción de un vínculo amoroso. Esta capacidad responde a nuestra naturaleza humana de autodeterminación y de ejercicio de la autonomía, lo cual conduce a un planteamiento esencial: el amor también es un acto de voluntad.
Este acto requiere ser cultivado mediante conductas conscientes y razonadas, entre las que destacan la empatía, la comunicación asertiva, el cuidado mutuo y la reciprocidad afectiva. El amor romántico demanda interés mutuo para fomentar prácticas que fortalezcan la relación. Bajo esta perspectiva, se convierte en un proceso de atención, aprendizaje y compromiso, que al repetirse de manera constante se transforma en un hábito. Así, el amor se distingue de las emociones efímeras, consolidándose como una experiencia que trasciende lo meramente pasajero.
En conjunto, el amor romántico o erótico es una experiencia compleja donde convergen procesos bioquímicos y construcciones sociales que, juntos, dan forma a la diversidad de relaciones humanas que conocemos hoy en día.